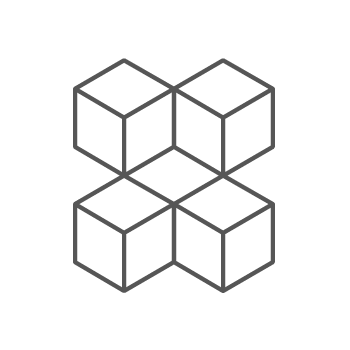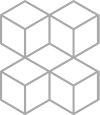No products in the cart.
Entré en el taller después de días sin haberlo pisado. Había caminado desde casa con paso decidido y con la idea clara de llegar, ponerme la ropa de pintar y coger los pinceles. Qué haces aquí, me soltó sin preámbulos la pintura. Mi pintura. Ya me ves, vengo a pintar. No obtuve respuesta. Miré a mi alrededor. Todo estaba tal cual lo había dejado. Muy quieto, en suspenso. La humedad empezó a pesar sobre mí igual que lo hacía sobre el resto de las cosas. Revisé lo que había estado haciendo.
Escogí uno de los cuadros comenzados que llevaban tiempo esperando cara a la pared y lo coloqué en el caballete. El cuadro era peor de lo que recordaba, pero solo estaba empezado. Lo observé un rato más, aún con la paleta limpia y los colores en el tubo. Empecé a dudar. La pintura me miró. Parecía que se lamentaba de mí. Opté por sentarme y mirar el cuadro a cierta distancia. Vaya, es aún peor de lo que creía, pensé. Por qué has tardado tanto tiempo en venir, me soltó esta vez. Bueno, ya sabes, las niñas, la casa, obligaciones familiares… Ya. A ver cómo retomo yo esto, pensé. Hacía frío en el taller, así que, venciendo la pereza, me cambié rápidamente y me abrigué con la ropa de pintor. Pantalones, forro polar, la chaqueta azul de la fábrica donde trabajó mi padre, los viejos zapatos de montaña. El libro abierto de Tiziano me dio un poco de coraje. Fui apretando los tubos disponiendo en orden los colores en la paleta. Mi orden, que no siempre es el mismo, pero yo ya me entiendo. La pintura me miraba en completo silencio. Hice un primer gesto de mojar el pincel. Retrocedí antes de rozar ningún color. Venga ya, escuché. No sé. Sí sabes. No me sale. ¡Empieza! Empecé, pero no con el color. Le di una mano ligera de trementina a toda la superficie del lienzo. Había que arrancar con algo y ataqué el fondo. Escogí una mezcla de azul de Prusia y verde permanente. Era horrible. Pintaba sin fe. El cuadro empeoró mucho. Lo traté de borrar rápidamente con el trapo. Bueno, no lo he jodido del todo. Dejemos el fondo en paz. A ver la cara. Qué difícil es pintar un rostro. Joder, no, por qué. Sigue, me dijo. Seguí. Todo fue a peor. La paleta ya era un borrón de color pañal cagado. Probé a echar otros colores. ¿Cómo pintaba Velázquez? Jajaja, se oyó. Olvida la cara. No, continúa con ella. Pasé el trapo y la retomé. Bueno, este ojo no está tan mal. Puse otra vez las luces. Demasiado pronto. El otro ojo estaba torcido. Di un paso atrás. Luego otro. El cuadro iba mal. Tranquilo, ya te ha pasado más veces. Me senté. No sé cuánto tiempo pasó. Mucho. Sujetaba tres pinceles manchados en mi mano izquierda. Yo quería pintar, pero ese cuadro era imposible. Me levanté en un intento de que, al hacerlo, todo se resolviese por arte de magia. De ilusiones vive el tonto de los cojones. Pero miré la paleta y no tenía ningún sentido. Hay que saber cuándo parar, me dije. Ya ya, se oyó. Quité el cuadro del caballete y lo apoyé contra la pared. Algunos colores sobrevivían limpios en la paleta. Con mimo los rebañé y los dispuse a salvo en una esquina, como a niños salvados de un derrumbe. Con el trapo limpié la superficie de la paleta. Eso estaba bien. Claro, tranquilo, pintorín, escuché. Sin pensarlo fui a por un cuaderno de dibujo. Lo sujeté en el caballete. Tengo esas imágenes guardadas. Las de Pina, las de Dylan. Vi cómo los niños salvados me sonreían. Añadí un buen pegote de blanco a su lado. Sí, sí, venga. Hice una gran mancha de blanco azulado sobre el papel. Era hermosa. Cambié el pincel por uno más fino. Ahora la mano corría. Yo la seguía un paso por detrás. Apareció una cabeza. Cambio de pincel. Oh, eso parece una camisa. El trapo corrigió el cuello. Un pequeño resto de amarillo se resistió a desaparecer. Otra suerte. ¿Y la cara? Ah sí, esa nariz. Vaya, no pensé que fuera a ser tan fácil. Ya se oía al señor de la pandereta. ¿Quién pinta? No hay tiempo para eso ahora. Sigue, escuché. Dos pinceladas me mostraron los pantalones. Ahora disfruta peinándole, me dijo. Sí, ese pelo alborotado es para pintarlo. Ya está. Cuando yo llegué, los pinceles ya descansaban sobre la mesa. Era fresco y definitivo. ¿Seguimos? Sí, pero empieza otro. Y llegaron Miles, Pippilotti, Gloria, Robert… Los unos se invitaban a los otros. Se divertían, y yo con ellos. Cada día, tras limpiar los pinceles, los disponía en el suelo ordenados en filas. No Eva, tú ponte a lado de Alice. Ellos me miraban satisfechos. Después los guardaba juntos y les daba un beso de buenas noches. Hasta mañana, muchachos. Y en el camino a casa ya iba pensando en los que llegarían al día siguiente. Y llegaban siempre puntuales. Todos eran bienvenidos, músicos, artistas, escritores y científicos… Yo los admiraba porque habían hecho cosas valiosas que tenían un efecto en mí. Les daba las gracias y ellos, generosos, se dejaban pintar. Son mi familia. Gracias, pintura. De nada, amigo.
Juan Fernández Álava.
Enero de 2022.